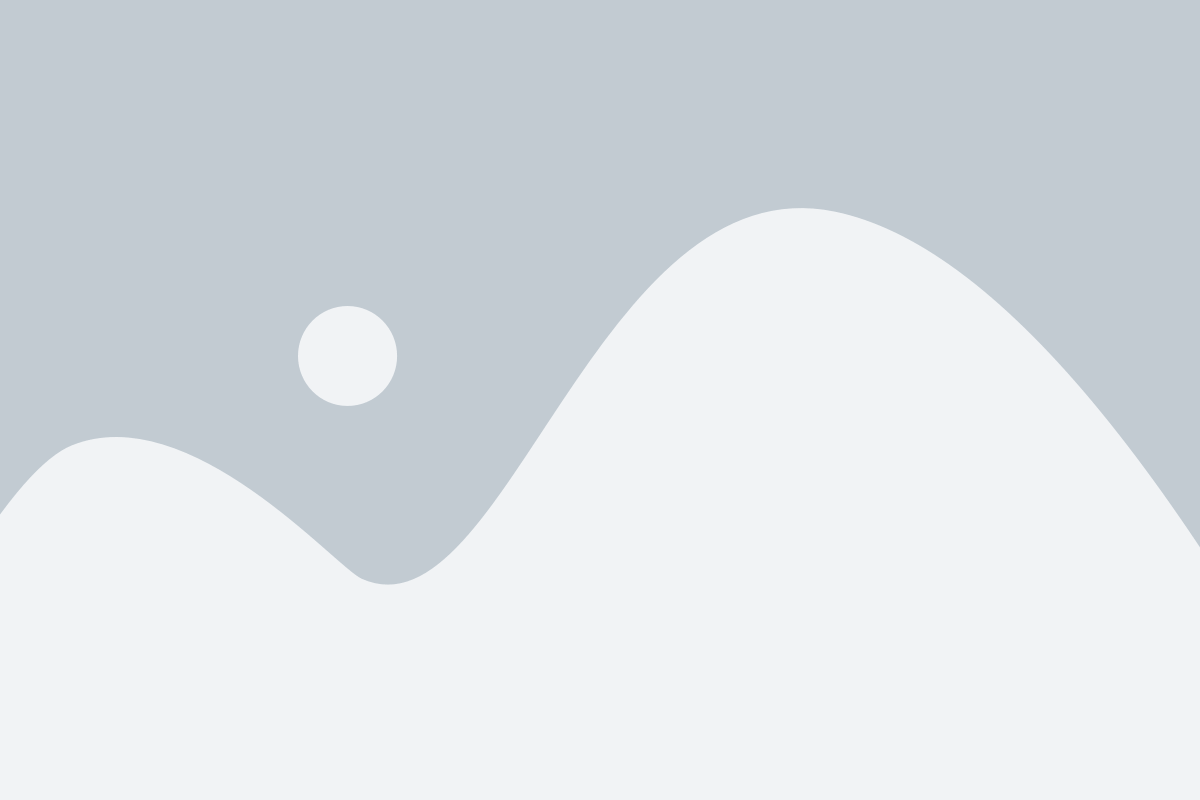El Mediterráneo, una creación dinámica
La definición de lo entendido por área Mediterránea se encuentra en relación directa con los movimientos ideológicos y, con ellos, los religiosos, que, en gran parte, han contribuido a la interpretación de los pueblos de esta tierra.
“El Mediterráneo no es una realidad inamovible […] Los hombres construyeron su propia historia y en ese proceso de construcción también se van conformando regiones, áreas, en definitiva entidades históricas y geográficas, que, […] son en gran medida construcciones sociales” (Turmo, 2001: 1). Como esta misma autora afirma, la edificación del concepto que tratamos no es engendrada por todas las gentes que allí habitan de forma azarosa. Es una idea que busca reflejarse en un territorio concretado en fronteras, impulsada por y para Europa.
El Mar Mediterráneo como extensión geográfica es una realidad, que existe, pero que se ha desplazado a un marco únicamente teórico-ideológico por cuestiones de interés. Esta disposición proviene de Occidente, que busca lucrarse a partir de una concepción.
El engendramiento de Occidente no habría tenido lugar sin una generación de un Oriente. “No hay que olvidar que el discurso europeo, si bien es cierto que ha implicado al norte del Mediterráneo, ha sido en el sur, en el Magreb y en Oriente Medio, donde ha desplegado su mayor potencial. Ese mundo, silenciado durante siglos, no ofrecía resistencia intelectual al científico occidental ni tampoco al analfabeto” (Turmo, 2001, pág. 6). Por tanto, el sur del Mediterráneo era un camino fácil para reflejar la otredad y, con esto, el lucimiento, la gloria y la nobleza de Occidente, el lugar central político que quería ocupar.
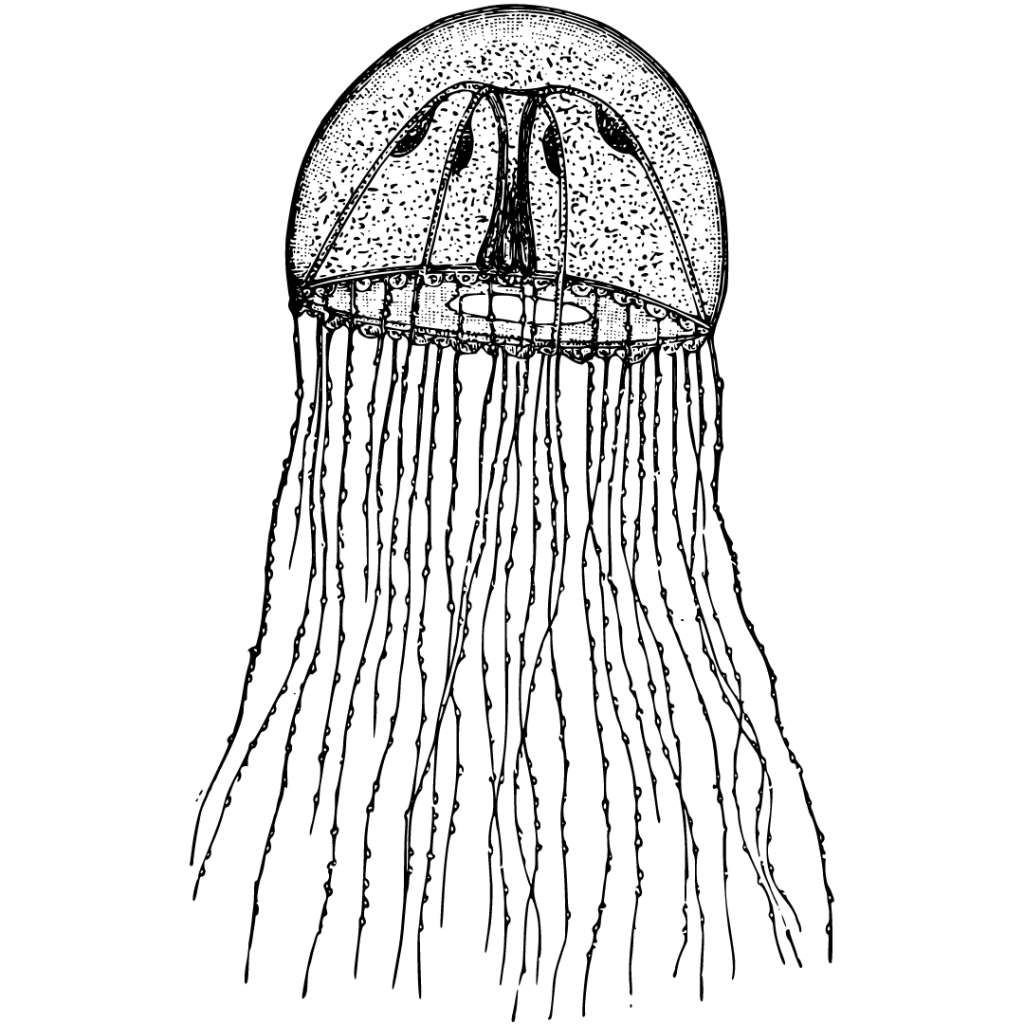
El caso del desierto
Roger Bartra encarna otra teoría sobre el significado de lo Mediterráneo. Antes del Renacimiento, se había inventado un constructo en el mundo occidental sobre “el mito del hombre salvaje”. Este se encontraba “sobre la base de antiguas tradiciones grecolatinas y judeocristianas” (Roger, 1992, pág. 82), a las que se acogieron los académicos europeos del siglo XII.
Respecto al caso del salvaje europeo, que habitaba en las montañas y espesores de este continente, era explicado por los teólogos respaldándose en el poder divino: “Los monstruos eran un mensaje, una prueba de la fuerza divina sobre los cuerpos naturales, que prefiguraba el poder de Dios para provocar la resurrección final de los cuerpos muertos de los hombres” (Roger, 1992, pág. 84). De esta manera, el llamado hombre salvaje, que se encontraba en directa relación con la naturaleza, podría amenazar la civilización, la perfecta concepción de Dios del hombre, por lo que había que buscar un camino explicativo a esta “aberración” (Roger, 1992).
Así vemos hommo salvatycus era, por tanto, un habitante europeo. “Es más: la noción de salvajismo fue empleada con pueblos no europeos como una transposición de un mito perfectamente estructurado, que sólo puede ser entendido como parte de la evolución cultural de Occidente” (Turmo, 2001).
Esta fábula europea es una estrategia para conseguir deshacerse del posible pecado del que podían ser inculpados: no ser enteramente civilizados. El condenar de esta manera a un continente podía significar no ocupar un lugar privilegiado en el planeta. Con la noción anterior de salvajismo, atribuido a otros pueblos (orientales), podían deshacerse de la naturaleza para dar total ocupación a la cultura.
La interpretación del Caso del Desierto
Turmo explica otra conjetura. Según la creencia judeocristiana, un territorio arenoso, carente de vegetación, semidespoblado, como es el desierto, representa el antagonismo de la cultura que relucía ya en la Europa Renacentista. El culmen de la naturaleza, el germen del hombre salvaje. Estos eran “los descendientes mitológicos de los primitivos beduinos nómadas que sentaron las bases del monoteísmo” (Turmo, 2001, pág. 11). La tradición hebrea mostraba el vínculo que unía a los israelitas con el desierto, pues, era en este lugar donde los habitantes de este pueblo entraban en vecindad con Dios. Durante la Edad Media, alrededor del siglo XII, ya se había erigido el mito del salvaje de manera muy sólida. La Edad Media es, desde luego, una época significativa pues al principio de la misma, durante el Románico, el Mediterráneo era un lugar de cruzadas, un lugar de lucha de creencias. La imaginación había forjado a un ser peludo que cabalgaba entre la bestia y el humano, era una metáfora que reflejaba la imagen del hombre en relación con sus instintos, con el sexo, principalmente. Así, se acercaban más a una explicación que partía de las bases de la psicología o de la sociología, según afirma Bartra (1992), para apartarse de cualquier otra que pudiese manifestar algún síntoma religioso. Como este autor escribe, el prototipo de hombre salvaje que se había constituido no sería trabajo de ninguno de los dioses sino que sería un individuo que había descendido al estado inhumano, culpando de esto a la locura o a su desarrollo en el bosque o a la temida soledad.
“Lo que interesa aquí es resaltar de las tesis de Bartra, al margen de lo ya expuesto, es cómo la imaginería occidental de la otredad se construye fundamentalmente en el Mediterráneo”. Es comprensible que en el Mediterráneo, lugar que ha contenido gran cantidad de aleaciones culturales, sea donde más se ha usado la invención del hombre salvaje para aludir al otro, como reforzamiento de la identidad propia y como extrañamiento sin aceptación, y con consiguiente alejamiento, del que se decía extranjero, pero que era tan nativo como el que emprendía la crítica. “Habría que plantearse, por tanto, la hipótesis de que ese mito del hombre salvaje forme parte de la representación del Otro desde Occidente y, en definitiva, del imaginario europeo sobre el Mediterráneo”. (Turmo, 2001, pág. 12).
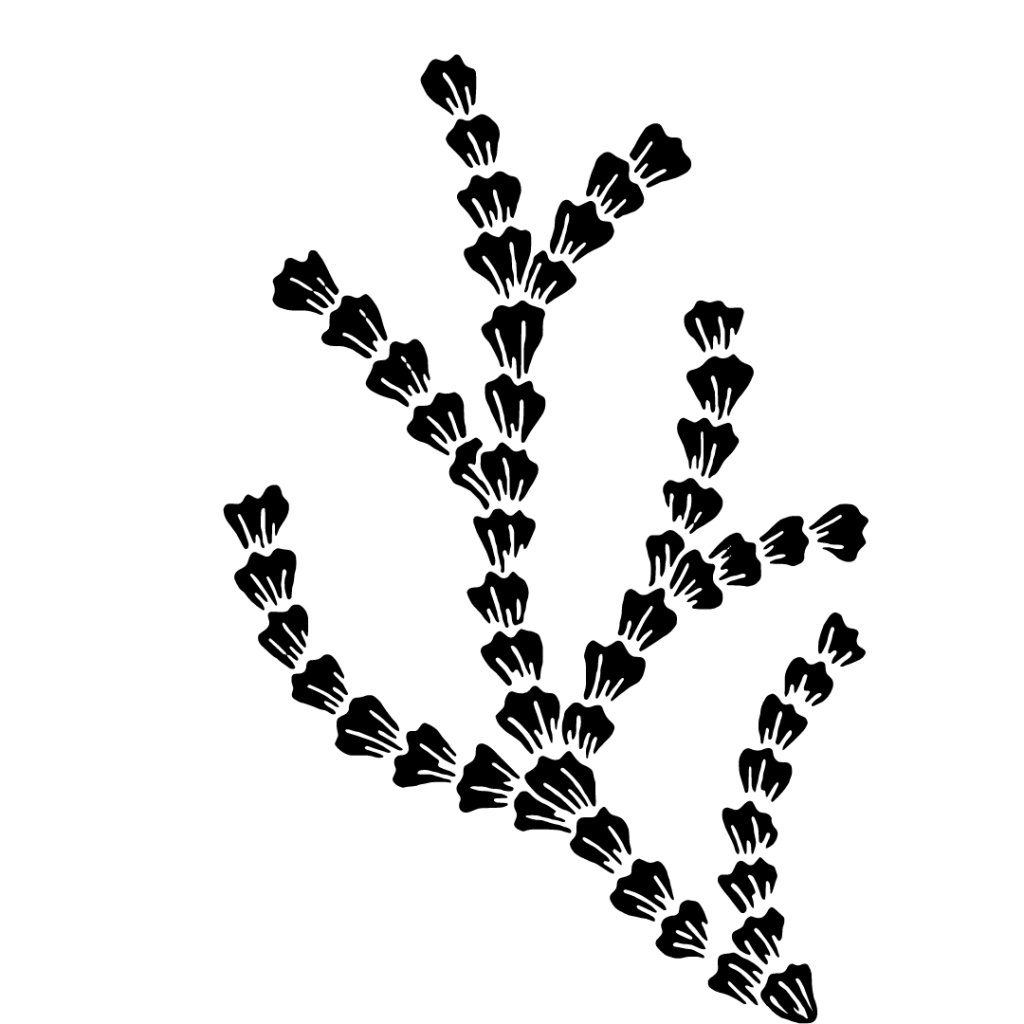
Consolidación de la imagen
Así, consiguen hacer infames a los no deseados y consolidar una imagen del Mediterráneo que solo tiene que ver con una selección de habitantes, los vinculados a la Cristiandad.
Esta manera de actuar aparece en conexión con el surgimiento del Islam. El Islam se presentaba como una doctrina reformulada del cristianismo, que traía un aire de innovación al continente europeo que resultaba fascinante y embelesador, pero que a la misma vez provocaba temor pues nunca antes se había oído hablar de algo así. Tras el fallecimiento del fundador del Islam, nacido en la Meca en el año 570, con 62 años, gran parte de los aspectos de esta doctrina se vieron fortalecidos.
“El Creciente Fértil y el Norte de África fueron asimilados en pocos años; después España, Sicilia y parte de Francia, más tarde la India, Indonesia y China” (Turmo, 2001, pág. 13). El Islam llevaba un paso de gigante, haciéndose con gran parte de los territorios andados. Europa que se amedrentaba por el fracaso que estaba teniendo el cristianismo en todos esos lugares, observaba como se estaba implantando una nueva maquinaria cultural en su continente. Había que reconocer la merecida conquista pues los musulmanes tenían una gran destreza en varios campos, desde el militar hasta el matemático.
Fue por esto por lo que “desde finales del siglo VII hasta la batalla de Lepanto en 1571, el Islam, ya fuera árabe, otomano o norteafricano supuso así una amenaza y, en muchos casos, una humillación para la Cristiandad” (Turmo, 2001, pág. 13). Debido a este motivo Europa insiste en crear una ilusoria representación del enemigo que los debilitara, al menos, ideológicamente.
A partir del siglo XVI, al cristianismo le inquieta conocer el aprendizaje que han tenido los árabes y hebreos con el objetivo de lograr más adeptos a través de un intento de cohesión con las creencias de Oriente. En esta misma época, Inglaterra, Francia y los Países Bajos consolidan el dominio de la compra-venta con Oriente y con el este del Mediterráneo, no devolviéndoles jamás la preponderancia a estos países. De esta manera, el control político e ideológico que el Occidente establece hacia Oriente no solo se palpa en los estudios llamados orientalistas sino también en las relaciones comerciales, quedando así la lealtad al cristianismo fuertemente fijada.
Por tanto, a partir del siglo XVIII, no es necesario ya que sea explicitado el conjunto de argumentos que se exponían anteriormente en apoyo a la verdad de esta religión sino que se recurren a otros caminos tácitos.